DEFINICIÓN:
La filosofía es una ciencia que se ocupa de la
esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales; la
palabra filosofía deriva de la unión de dos vocablos
griegos: philos (amor) y sophia (pensamiento, conocimiento
y sabiduría), por tanto, la filosofía es el amor por el conocimiento o por
la sabiduría. La filosofía implica el análisis racional del sentido de la
existencia del hombre, tanto en el plano individual, como en el colectivo y
fundado siempre en la comprensión del ser.
 Y por su lado, la
educación es un conjunto de procesos y de procedimientos que permiten
que todo humano acceda a la cultura, lo que lo distinguirá ciertamente del
resto de los animales.
Y por su lado, la
educación es un conjunto de procesos y de procedimientos que permiten
que todo humano acceda a la cultura, lo que lo distinguirá ciertamente del
resto de los animales.
Mientras tanto, la filosofía de la educación es
una de las ramas de la Filosofía que se ocupa exclusivamente del
tema de la educación.
- FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN:
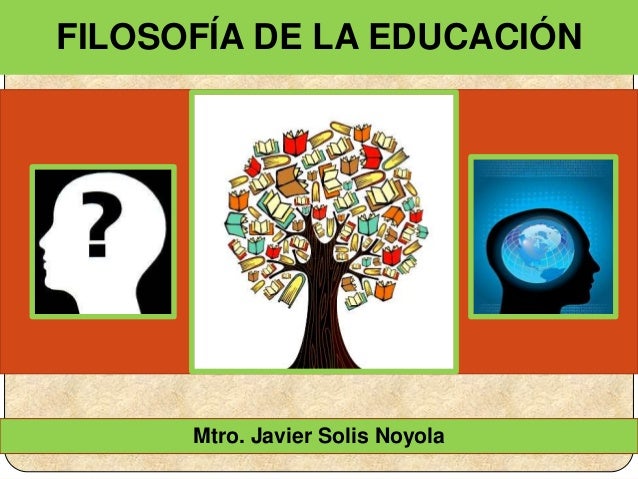 A qué viene la filosofía de la Educación, para que sirva.La educación constituye una de las formas de la conciencia colectiva, y su núcleo básico, está determinado en última instancia por las relaciones de la sociedad.La educación es la base fundamental para humanizar al hombre.En el proceso histórico de la humanidad, la filosofía surgió en razón a la necesidad que se tuvo de elaborar una explicación sistemática, racional y lógica del mundo.Esta perspectiva, tenemos que entender que la explicación del hombre no es estrictamente científicas, dado el nivel cognoscitivo alcanzado.Sin embargo las elaboraciones teóricas y de orientaciones prácticas (místico-míticos) responden a todos los pueblos del mundo.El proceso del filosofar, también se efectuó en varios culturas, como en la india, Mesopotamia y entre otras.
A qué viene la filosofía de la Educación, para que sirva.La educación constituye una de las formas de la conciencia colectiva, y su núcleo básico, está determinado en última instancia por las relaciones de la sociedad.La educación es la base fundamental para humanizar al hombre.En el proceso histórico de la humanidad, la filosofía surgió en razón a la necesidad que se tuvo de elaborar una explicación sistemática, racional y lógica del mundo.Esta perspectiva, tenemos que entender que la explicación del hombre no es estrictamente científicas, dado el nivel cognoscitivo alcanzado.Sin embargo las elaboraciones teóricas y de orientaciones prácticas (místico-míticos) responden a todos los pueblos del mundo.El proceso del filosofar, también se efectuó en varios culturas, como en la india, Mesopotamia y entre otras.
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA:
La filosofía de la ciencia constituye un campo de
investigación relativamente joven y en constante expansión, un campo cuya
fecundidad y relevancia responden a la naturaleza misma de su objeto de
estudio. La reflexión crítica sobre la ciencia, así como una adecuada
valoración de su impacto social y ambiental, exigen considerar el fenómeno
científico en toda su complejidad, analizando sus diversas dimensiones y
contextos.
Durante la primera mitad del siglo XX, los filósofos
clásicos de la ciencia se enfocaron en los productos o resultados científicos,
concentrando el análisis en cuestiones que atañen a las hipótesis y teorías que
constituyen “conocimiento”: los métodos de prueba, los estándares de
evaluación, la relación entre teoría y experiencia, la estructura lógica de las
leyes y teorías, los modelos de explicación y predicción, la naturaleza del
lenguaje de la ciencia, etc.
Este conjunto de cuestiones, que caen bajo el “contexto
de justificación”, nos remite a las dimensiones lógica, metodológica,
epistemológica, ontológica y semántica de la ciencia, dimensiones que además de
constituir el núcleo duro del análisis filosófico, desembocan en problemas de
calado profundo como, por ejemplo, el problema de la racionalidad científica o
el problema de la relación entre nuestro conocimiento y el mundo.
En los años sesenta, la filosofía de la ciencia amplía su
horizonte de reflexión al considerar el proceso de producción de conocimiento
en sus diversos aspectos. Este interés por los modos de hacer ciencia –por la
actividad científica- surge con el reconocimiento de los cambios profundos que
han marcado su desarrollo histórico, no sólo en el nivel de las teorías sino
también en el de los métodos y los objetivos de la investigación.
De aquí que la tarea de construir modelos de la dinámica
científica haya adquirido un lugar central. Desde luego, a esta ampliación de
la agenda filosófica contribuyeron tanto la consolidación de los estudios
historiográficos como el desarrollo de otros estudios empíricos sobre la
ciencia (sociológicos, psicológicos, antropológicos, evolutivos), con lo cual
se abrió el camino hacia la “naturalización” de la filosofía de la ciencia.
Finalmente, la creciente vinculación entre ciencia y
tecnología, además de estar generando un nuevo modo de investigar, ha permitido
destacar el papel que cumplen los procesos de comunicación no sólo en el
desarrollo mismo del conocimiento, sino también en la conformación del tipo de
sociedad en que vivimos. Paralelamente, el impacto de largo y variado alcance
de las aplicaciones tecno-científicas nos ha obligado a repensar la dimensión
axiológica de esta actividad, sobre todo en su sentido moral y político, así
como a rastrear en el tipo de valores que promueve en la esfera pública.
En suma, el universo en expansión de la filosofía de la
ciencia, junto con la batería de herramientas conceptuales que en él se han ido
forjando, hacen de este campo de investigación una plataforma muy adecuada para
abordar las diversas facetas de “esa cosa llamada ciencia”. De aquí que la
filosofía de la ciencia, además de columna vertebral de este posgrado,
constituya ella misma una línea de especialización.
CIENCIA MORAL:
La conciencia moral consciente en
el conocimiento que tenemos o debemos tener las normas o
reglas morales; es la facultad que nos permite darnos cuenta si
nuestra conducta moral es o no es valiosa. Existen dos posiciones
fundamentales que explican la naturaleza de la conciencia moral: la
innatista y la empírica.
La posición innatista afirma que la conciencia nace con
el individuo, es una capacidad propia de la naturaleza del humana. Se
afirma, por ejemplo, que la capacidad para juzgar lo bueno y lo malo de una
conducta es un don divino, o, es un producto propio de la razón
humana, la misma que descubre a priori el sentido del bien y del mal.
La posición empírica sostiene que la conciencia moral es
resultado de la experiencia, es decir, de las exigencias o mandatos de la
familia, de la educación o del medio sociocultural en general, por lo
que, las ideas morales son de naturaleza social, están determinadas por las
condiciones materiales de existencia.
2. Clases de conciencia
La conciencia sociológica abarca la totalidad de nuestro
"yo", la misma que nos permite darnos cuenta de nuestra propia
existencia, como entidades individuales y de existencia de las otras personas y
del mundo material que nos rodea, como algo fuera de nuestro" yo".
En cambio la conciencia moral es consciente
de los valores éticos, es decir conocimiento de lo que se debe hacer
y de lo que no se debe hacer, y en esta forma poder diferenciar lo
bueno y lo malo.
3. La conducta obligatoria
La conducta moral es una conducta obligatoria conforme al
deber, es decir, el individuo se haya obligado a comportarse de acuerdo a una
regla o norma de acción y a evitar los actos prohibidos por ella. La
obligatoriedad moral impone deberes al sujeto. Toda norma establece un deber.
El carácter social de la obligación moral,
viene dado por las siguientes razones: en primer lugar, existe obligatoriedad
moral para un individuo cuando sus decisiones y sus actos afectan a los demás,
o a la sociedad entera; en segundo lugar, lo obligatorio de un acto
no es algo que el individuo establece, sino que lo encuentra ya establecido, en
una sociedad dada u en tercer lugar, las normas morales, no son modificadas por
cada individuo, sino que cambian de una sociedad a otra; por tanto el individuo
decide y actúa en el marco de una obligatoriedad dada socialmente.
4. El deber moral
El deber es la obligación moral que la afecta a
cada persona y que se fundamenta en obrar según los principios de la
moral, la justicia o su propia conciencia. En ética, el deber es
comúnmente asociado con conciencia, razón, rectitud, ley moral y
virtud.
En el deber se compendian aquellas exigencias de tipo
moral que la sociedad va planteando al individuo conforme a su etapa
de desarrollo.
Quienes fundamentan los deberes en la ley natural suelen
dividirlos en deberes negativos o prohibitivos, que impiden
las acciones malas y deberes positivos o afirmativos, que mandan la
realización del bien. Los deberes negativos de la ley natural se imponen
absolutamente en todas las circunstancia; los positivos son susceptibles de
apreciaciones interpretativas según su objeto.
Las diferentes clases del deber
son productos del sistema de las relaciones sociales, por el
hecho de entrar en determinadas relaciones, el hombre toma sobre
sí obligaciones. En la sociedad dividida en clases antagónicas, el deber
se encuentra estrechamente vinculado a los interese de clases; por lo tanto,
existirán deberes que defienden los intereses de la clase dominante y
deberes que defienden los intereses de la clase explotada.
De acuerdo a la moral general pueden haber las siguientes
clases de deber: deberes del individuo para con la nación, deberes
militares, deberes del trabajador o empleado, deberes familiares, deberes
humanos etc.
De acuerdo a la moral especial pueden considerarse los
siguientes: los deberes para con Dios, los deberes del hombre para consigo
mismo y los deberes para con el prójimo.
5. Conciencia Moral
En la actividad intelectual del individuo, en el uso de
su inteligencia, se presentan dos tipos de conciencia. Una es la
conciencia Psicológica y otra la conciencia MORAL, que tienen características
diferentes, pero que ambas son como una reflexión del intelecto sobre hechos y
realidades.
6. Conciencia Psicológica
La conciencia psicológica es un darse cuenta de la
presencia de sí mismo; de las cosas y los hechos que se encuentran fuera del
yo, y de la reflexión resultante de los propios actos y de las realidades
existentes en el mundo que le rodea. De este aspecto psicológico resulta la
Concientización.
Mediante procesos de enseñanza o de
sensibilización, las personas se dan cuenta de lo que acontece en el mundo
natural y social. Así se puede hablar de concientización turística" o
"concientización ecológica".
Leer más: http://www.monografias.com/trabajos5/conmo/conmo.shtml#ixzz3UxafkwPs
THOMAS KUHN:
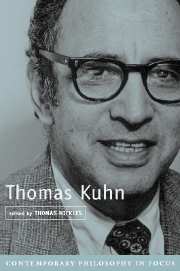 Thomas Samuel Kuhn (Cincinnati, 18 de
julio de 1922 - Cambridge, 17 de
junio de 1996) fue un historiador yfilósofo de la
ciencia estadounidense, conocido por su contribución al cambio de
orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960.
Thomas Samuel Kuhn (Cincinnati, 18 de
julio de 1922 - Cambridge, 17 de
junio de 1996) fue un historiador yfilósofo de la
ciencia estadounidense, conocido por su contribución al cambio de
orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960.
Kuhn se doctoró en física, en la Universidad
Harvard en 1949 y tuvo a su cargo un curso académico sobre la
Historia de la Ciencia en dicha universidad de 1948 a 1956.
Luego de dejar el puesto, Kuhn dio clases en laUniversidad de California,
Berkeley hasta 1964, en la Universidad de
Princeton hasta 1979 y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts hasta 1991.
En 1962, Kuhn publicó The Structure of Scientific
Revolutions (La estructura de las revoluciones científicas), obra en la
que expuso la evolución de las ciencias naturales básicas de un modo que se
diferenciaba de forma sustancial de la visión más generalizada entonces. Según
Kuhn, las ciencias no progresan siguiendo un proceso uniforme por la aplicación
de un hipotético método científico. Se verifican, en cambio, dos fases
diferentes de desarrollo científico. En un primer momento, hay un amplio
consenso en la comunidad científica sobre cómo explotar los avances conseguidos
en el pasado ante los problemas existentes, creándose así soluciones
universales que Kuhn llamaba «paradigma».
El término «paradigma» designa todos los compromisos
compartidos por una comunidad de científicos. Por un lado, los teóricos,
ontológicos, y de creencias y, por otro, los que hacen referencia a la
aplicación de la teoría y a los modelos de soluciones de problemas. Los
paradigmas son, por tanto, algo más que un conjunto de axiomas (para aclarar su
noción de paradigma Kuhn invoca a la noción wittgensteiniana de los
«universos de discurso»)[cita requerida]. Tuvo algunas diferencias
con Herbert Blumer principalmente por cuestión de ciencia y
metodologías. Kuhn acepta el enfoque del interaccionismo simbólico sobre
actores y sus pensamientos al igual que sus acciones.
La última etapa de su pensamiento está teñida por un
marcado darwinismo. Abandona casi por completo el discurso acerca de los
paradigmas, y restringe el concepto de revolución científica al de un proceso
de especiación y especialización por el cual una disciplina científica va
acotando los márgenes de su objeto de estudio, alejándose de los horizontes de
otras especialidades. En este último sentido, como una forma de holismo
restringido que afecta las distintas ramas del desarrollo científico, reaparece
el concepto de inconmensurabilidad teórica, el único que Kuhn parece haber
mantenido incólume hasta el final de sus días.
EL SER:
De esta afirmación de la diosa se derivan toda una serie
de consecuencias: El ser es único. Sólo hay un ser, pues caso que no fuera así,
¿qué los diferenciaría?. No podría diferenciarlos algo que es, puesto que, en
cuanto que esta diferencia es, es (sigue siendo ser y, por tanto, no es
diferente del ser). Ni menos aún podría diferenciarlos lo que no es, puesto que
lo que no es no es. Así, mediante un proceso de razonamiento por
reducción al absurdo, Parménides señala la unicidad del ser).
El ser es eterno: «No fue, ni será, porque es a la vez
entero en el instante presente, uno, continuo. Pues, ¿qué origen puedes
buscarle? ¿Cómo y de dónde habrá crecido? No te dejaré decir ni pensar que es
del no-ser. Ya que no puede decirse ni pensarse que no es. ¿Qué necesidad lo
hizo surgir más pronto o más tarde, si viene de la nada? Así pues, es necesario
que sea absolutamente, o que no sea en absoluto.»[2] No puede, pues, haber
tenido origen ni puede tener fin. Si tuviese origen, ¿de dónde procedería? No
puede proceder de lo que es, ya que entonces no puede hablarse de origen (ya es
el ser), no puede proceder del no ser, ya que el no ser no es.
"Igualmente ha de ser inmóvil e inmutable. Si el ser
fuese móvil debería moverse en algo, pero este algo, ¿es o no es? Si es, el ser
es en el ser y no puede ser móvil. Por otra parte no puede no ser puesto que lo
que no es no es. Además, la mutabilidad o el cambio consiste en dejar
de ser para ser otro. Pero el dejar de ser no es posible ya que sería aceptar
el no ser. Por las mismas razones, no puede tener principio ni fin. Se da
una identidad entre el pensar y el ser. Sólo el ser puede ser
pensado, ya que el no ser, en cuanto que no es, no puede ni tan sólo ser
concebido"[3].
En Aristóteles la "Metafísica"
empieza buscando el objeto del saber más alto. La Sabiduría es
una ciencia que busca las causas y principios primeros. Las
causas son cuatro: causa material, causa eficiente, causa final y causa formal.
Habría que determinar con más claridad la palabra aitía que en este escrito se
lo traduce como "causa". Aitía viene de acusación, del dar
fundamento, de hacer responsable. Vemos ahora que Aristóteles dice: "El
ser capaz de enseñar es una señal distintiva del que sabe frente al que no
sabe, por lo cual pensamos que el arte es más ciencia que la
experiencia"[4] El que sabe sabe "lo que es" y no enseña
"lo que no es". ¿Qué relación habría entre "lo que es" (to
ón) y la "causa" (aitía)? La causa es la que da cuenta "lo que
es", es el contenido del ser. Es aquella que hace responsable al ser, la
que dice qué es el ser. Así, la virtud (es algo, to ón) es por ejemplo
"un valor moral que...", y esta última frase es lo que
se le acusa a lo que es, es decir, la esencia, lo que expresa la definición. De
ahí que Aristóteles haya dado más importancia a la causa formal, es decir la
ousía, la entidad. Pues la definición sería precisamente ella.
Cuando llega al estudio de la entidad, podríamos decir
que en su intención de dar ejemplos de cómo se debe definir introduce lo que
percibimos, lo que tenemos a la mano. La definición de hombre, de un
animal, de Dios, de los números. Es ahí cuando Aristóteles empieza a bajar la
mirada al mundo de los sentidos y en la búsqueda de aquella esencia
de la definición encontrará una ontología, una física, una teología;
pero siempre irá buscando definir "lo que es", mejor dicho, tratar
sobre lo que es en tanto que es, una definición eterna, que no varíe, pues no
es opinión. Es esa búsqueda de la ciencia inhallable, de
la filosofía primera.
Con la época moderna, el interés filosófico se
desplaza del ser al sujeto y al objeto del conocimiento y a la noción
de sustancia. Tanto el racionalismo como el empirismo se preocupan
por saber qué son las cosas (qué tipo de sustancia son, y cuáles son sus
cualidades primarias y secundarias) y cómo es posible conocerlas (a través de
la razón o a través de la experiencia, a priori, a posteriori).
Leer más: http://www.monografias.com/trabajos72/ser-filosofia/ser-filosofia.shtml#ixzz3UxcGwtAV


No hay comentarios.:
Publicar un comentario